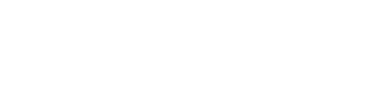El derecho ha ignorado la interdependencia entre madre y feto, restando autonomía a las mujeres
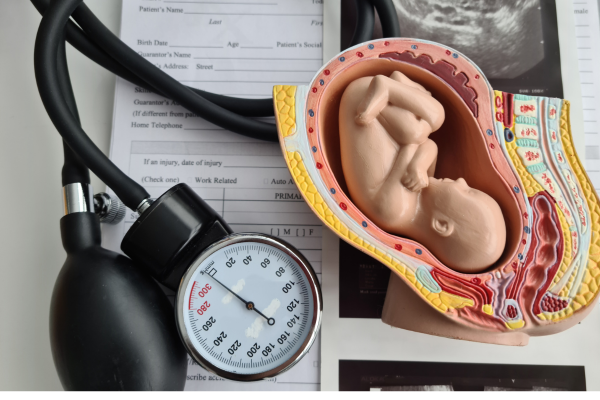
ENTREVISTA | En el marco de las Jornadas sobre Derecho, Género y Diversidad de la Universidad Austral de Chile, la académica Yanira Zúñiga reflexiona sobre los límites del derecho en materia de autonomía reproductiva, la tensión entre moral y legalidad, y los riesgos de retroceso en el reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos en Chile.
En el marco de las Jornadas sobre Derecho, Género y Diversidad de la Universidad Austral de Chile, la académica Yanira Zúñiga reflexiona sobre los límites del derecho en materia de autonomía reproductiva, la tensión entre moral y legalidad, y los riesgos de retroceso en el reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos en Chile.
Desde una mirada crítica, advierte que la separación conceptual entre madre y feto ha generado interpretaciones jurídicas que restan autonomía a las mujeres y sostiene que la democracia debe entenderse como un sistema de protección de las minorías, no como mera ley de mayoría.
En tu participación en la jornada, advertiste que el derecho tiende a separar a la madre y al feto como entidades morales distintas. ¿Qué efectos tiene esta dicotomía en el reconocimiento de derechos de las mujeres?
Esa dicotomía —la forma en que los ordenamientos jurídicos han tendido a visualizar la relación entre madre y no nato— pone entre paréntesis la interdependencia entre ambos, una relación biológica y socialmente irrefutable.
Cuando se construyen tesis jurídicas al margen de esa interdependencia, se producen distorsiones en el razonamiento jurídico. La más evidente es considerar posible hablar del “inicio de la vida” desde la concepción, como lo han sostenido algunas interpretaciones. Sin embargo, esa tesis ha debido ser corregida, incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo, que difirió el inicio de la vida al momento de la anidación, reconociendo así la dependencia biológica del embrión respecto del cuerpo materno.
Desde esta perspectiva, no puede sostenerse razonablemente que la vida prospere fuera del útero. La vida del no nato depende del cuerpo y de la voluntad de las mujeres, si efectivamente las consideramos sujetos de derechos y no solo cuerpos capaces de gestar.
En el plano social, ignorar esa interdependencia ha significado restar autonomía a las mujeres. Incorporarla —como han hecho las teorías feministas y la jurisprudencia constitucional reciente— permite reconocer cómo el embarazo afecta profundamente las trayectorias vitales y el ejercicio de derechos de las mujeres. Esa visión ha contribuido a interpretaciones más liberales del aborto, mientras que su omisión ha sostenido lecturas prohibitivas.
Además, señalaste que, en la narrativa jurídica, el feto aparece como “inocente” y la mujer no puede aspirar a esa inocencia. ¿Cómo influye este imaginario en la regulación del aborto?
La idea de “inocencia” se usa como argumento central para justificar una protección especial del feto y una obligación de criminalizar el aborto. Este imaginario ha estado presente tanto en los debates sobre la píldora del día después como en los de aborto en sede constitucional.
Donde más se evidencia que las mujeres no pueden aspirar a esa inocencia es en los embarazos por violación, especialmente en niñas y adolescentes. Pese a su condición, esos casos son los más resistidos por la opinión pública y por las objeciones de conciencia en el sector salud.
Esto demuestra que, incluso tratándose de víctimas menores de edad, su inocencia no se pondera del mismo modo que la del feto. Es una graduación moral que refuerza la desigualdad simbólica entre ambos.
Planteaste que incluso los discursos favorables a la despenalización suelen avanzar desde un “régimen de excepción” más que desde el reconocimiento pleno de la autonomía. ¿Cómo cambiar ese enfoque?
Muchos discursos pro despenalización se construyen suponiendo que la interrupción del embarazo es una situación anómala o excepcional, propia de mujeres en contextos trágicos.
Ese enfoque parte del supuesto de que la maternidad es el estado ideal, y que rechazarla implica desviarse de la norma.
Cambiar esta lógica requiere reconocer la diversidad de razones por las cuales las mujeres deciden interrumpir un embarazo, más allá de casos límite: razones laborales, personales o de proyecto vital. La autonomía implica admitir que alguien puede querer ser madre en un momento y no en otro, sin que eso deba ser justificado como tragedia.
Solo así el debate se centra en la libertad y decisión de las mujeres, no en su victimización.
Respecto a la objeción de conciencia, señalaste que funciona como un “caballo de Troya” que desarma en la práctica los marcos legales. ¿Qué tipo de regulación permitiría acotarla sin eliminarla por completo?
La objeción de conciencia puede anular de facto regímenes legales de aborto, especialmente cuando las cifras son altas o concentradas territorialmente. Esto crea obstáculos sistémicos al acceso a la salud.
Una primera medida sería obligar a declarar las razones de la objeción, lo que ayudaría a reducir los casos de pseudoobjeción, es decir, cuando alguien se declara objetor por motivos ajenos a convicciones morales (por temor social, presión institucional o comodidad laboral).
También es fundamental restringir la objeción al plano individual, su origen liberal, y evitar su uso institucional. La objeción de conciencia institucional es, por definición, un desborde del derecho, y su uso amplificado genera efectos regresivos en el acceso a derechos reproductivos.
Según comentaste, la democracia entendida solo como “ley de mayoría” puede erosionar derechos. ¿Qué concepción democrática sería más adecuada para resguardar los derechos reproductivos?
La democracia no puede reducirse a una mera ley de mayoría electoral, como sostuvo la Corte Suprema estadounidense en Dobbs v. Jackson, el caso que revirtió Roe v. Wade.
Una concepción democrática sustantiva debe incluir mecanismos de protección de las minorías y de los grupos históricamente discriminados.
Luigi Ferrajoli lo expresaba como “la ley del más débil”: garantizar derechos precisamente a quienes no detentan hegemonía política o simbólica.
En el caso de las mujeres, aunque sean mayoría numérica, sus intereses no han sido hegemónicos en los sistemas jurídicos. Por eso, la democracia debe incorporar cláusulas de no regresión y protección reforzada para evitar retrocesos en derechos sexuales y reproductivos.
Finalmente, ¿qué riesgos de retroceso observa en Chile considerando el actual escenario político y constitucional?
El panorama político chileno reproduce una tendencia global: el eje del debate se ha desplazado desde la economía hacia el conflicto cultural entre progresismo y conservadurismo, donde el discurso antifeminista se ha vuelto central.
En ese contexto, incluso si sectores conservadores omiten el tema del aborto en sus programas por estrategia electoral, eso no implica su retiro de la agenda.
La reducción de los quórums para reformas constitucionales podría facilitar mayorías que impulsen retrocesos, como cláusulas constitucionales que refuercen la protección prenatal o limiten la despenalización vigente.
Ese escenario, advierte, es perfectamente posible si se consolidan mayorías conservadoras en el Congreso o el Ejecutivo.
- Creado el